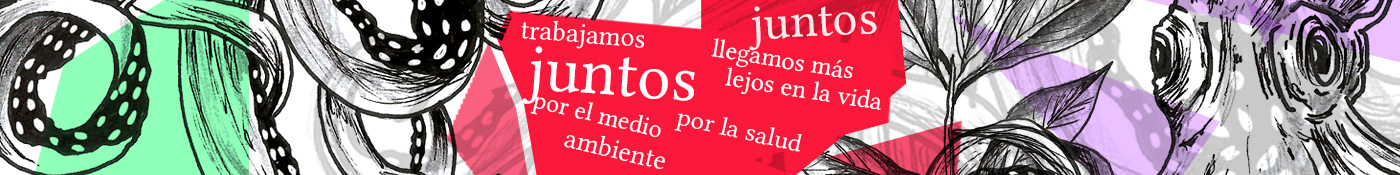¿Qué es la vida?: desafíos para definir lo que estudiamos los biólogos
Una de las preguntas más antiguas y, al mismo tiempo, más actuales de la biología es también la más simple de formular: ¿qué es la vida?. Aunque todos creemos reconocerla cuando la vemos —un perro jugando, una planta creciendo, una bacteria dividiéndose—, definirla de manera precisa sigue siendo un reto. Para los biólogos, esta cuestión no es solo filosófica: tiene implicaciones prácticas que van desde la medicina hasta la astrobiología.
¿Cómo definir la vida?
Tradicionalmente, los manuales de biología han descrito la vida a partir de una serie de propiedades fundamentales: organización celular, metabolismo, crecimiento, reproducción, respuesta a estímulos y evolución. Así, un organismo vivo sería aquel capaz de mantener su estructura gracias al intercambio de materia y energía con el entorno, reproducirse y adaptarse con el tiempo.
Esta definición funciona en la mayoría de los casos, pero se tambalea en los límites. Los virus, por ejemplo, poseen información genética y evolucionan, pero no pueden reproducirse por sí mismos: necesitan infectar a una célula. ¿Son seres vivos incompletos o entidades en un estado intermedio entre lo inerte y lo biológico?
Otros sistemas ponen a prueba nuestras definiciones. Los priones —proteínas capaces de plegarse de forma anómala y propagar ese estado a otras proteínas— carecen de ADN o ARN, pero se comportan como agentes infecciosos. Por el contrario, experimentos de laboratorio han creado protocélulas sintéticas con metabolismo rudimentario, que parecen rozar los requisitos mínimos para estar “vivas”.
Vida como proceso, no como cosa
Una corriente de pensamiento considera que la vida no debe definirse como un objeto, sino como un proceso dinámico. Desde esta perspectiva, lo que caracteriza a los sistemas vivos es su capacidad de mantener un estado de organización lejos del equilibrio, lo que en física se conoce como autoorganización.

La vida, entonces, sería un conjunto de reacciones químicas capaces de sostenerse en el tiempo gracias a un flujo constante de energía. Este enfoque es útil para investigar cómo pudo surgir la vida en la Tierra primitiva o cómo podría aparecer en otros planetas.
El problema de la universalidad
Otro desafío es que nuestra definición de vida está basada en un único ejemplo: la biología terrestre. Todas las formas de vida que conocemos usan ADN o ARN para almacenar información, proteínas como máquinas celulares y lípidos para formar membranas. Pero, ¿es esta la única manera de estar vivo?
Los astrobiólogos que buscan indicios de vida fuera de la Tierra se enfrentan a este dilema. Si nos limitamos a buscar agua líquida y biomoléculas parecidas a las nuestras, quizá pasemos por alto formas de vida radicalmente diferentes. Al mismo tiempo, necesitamos criterios claros para diseñar experimentos y detectar señales biológicas.
Vida artificial y redefiniciones
En paralelo, la biología sintética y la inteligencia artificial nos obligan a repensar qué entendemos por estar vivo. Investigadores han diseñado organismos con genomas artificiales y sistemas que combinan componentes naturales y sintéticos. Por otro lado, los programas informáticos de evolución digital o los robots capaces de aprender plantean la cuestión: ¿puede considerarse “vida” un sistema que evoluciona, se replica y se adapta, aunque no esté hecho de química orgánica?
Estas preguntas rozan la frontera entre la biología, la informática y la filosofía. Quizá la vida, más que una categoría estricta, sea un continuo en el que caben diferentes grados de complejidad y autonomía.
Un concepto en construcción
Definir la vida es importante no solo para los biólogos, sino para toda la sociedad. Afecta a cómo interpretamos la frontera entre lo natural y lo artificial, a cómo valoramos la biodiversidad o incluso a debates éticos sobre embriones, organismos modificados o inteligencia artificial.
En la práctica, muchos científicos prefieren trabajar con definiciones operativas: criterios útiles para el laboratorio o la exploración espacial, aunque no sean universales. Por ejemplo, la NASA ha adoptado la definición de vida como “un sistema químico autosostenible capaz de evolución darwiniana”. Es una aproximación práctica, pero tampoco resuelve todas las dudas.
Al final, la pregunta “¿qué es la vida?” no tiene una respuesta única ni definitiva. Más bien, es un recordatorio de que la biología estudia un fenómeno profundamente complejo, que no se deja encerrar en una sola definición. La vida se reconoce, se investiga, se describe… y al mismo tiempo se reinventa cada vez que descubrimos algo nuevo.